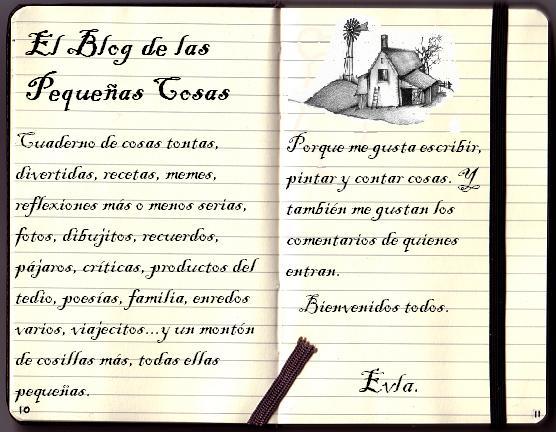DE BODA.
Aunque llevo una vida modesta como profesora de swahili, la realidad es que pertenezco a la Casa Imperial de Montealto, y por ello, a veces tengo que cumplir con mis obligaciones con el Gotha europeo. No me gusta mucho, pero noblesse oblige, y este fin de semana tuvimos que ir de boda. A MacGregor no le gusta nada codearse con la aristocracia, porque se tiene que poner zapatos finos y porque siempre lo confunden con un miembro de los Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg. Y él lleva su sangre roja muy a gala. (Y yo hago como si la tuviera. Nadie de mi Casa sabe que voto a partidos bolivarianos).
Me voy por las ramas. El primer problema fue qué ponerme. Tengo tres vestidos, pero uno lo descarté por ser de manga larga; otro, por ser de media manga, y al final me quedé con un monísimo modelo de cóctel más apropiado para los calores, pero que me hace parecer una morcilla patatera, así que cada vez que me lo embuto, tengo que tirar de faja, para gran pesar mío. También me puse unos zapatos de tacón de aguja de diez centímetros. Soy una suicida.
El primer escollo fue al llegar. Conseguí salir con relativa gracia del coche (es decir, sin enseñar nada), pero esa moda de celebrar bodas campestres me mata: el camino hacia la ermita donde los novios tuvieron el capricho de casarse era un pedregal. Tuve que agarrarme a MacGregor como una lapa. La gente pensó que llegaba a la boda más alegre de la cuenta y me miraban con desaprobación.
Sudé mucho y pasé mucha sed. Hasta que no empezó el catering no pude beberme una ansiada piticola, aunque para eso tuve que corretear detrás de los camareros para arrancarles una de las bandejas, porque pasaban de largo. Ya dije que tengo el don de la invisibilidad. Bebí muchos refrescos, porque el menú era demasiado pitiminoso para mi basto paladar. A mí lo que me gusta es la patatera y el queso duro con molletes de Antequera, no alegorías del atardecer laminado, engalanado con esencias de lágrimas rojas de primavera o deconstrucción de pájaro carpintero tallando su nido en el bambú con soufflé de pommes au ron, que es lo que come la alta aristocracia. Vamos, que me alimenté de líquido.
Y mi vejiga se resintió. Salí echando leches y perdiendo un tacón en busca del servicio, que estaba en la otra punta del campo. Era de esos portátiles de plástico (la gente fina no mea, parece), y nada más entrar tuve la sensación de entrar en Finlandia, más concretamente, en una sauna. Mordí el asa del bolso y me agaché mientras procedía haciendo malabarismos para no tocar nada bacteriano. Desgraciadamente, había olvidado la faja de mis desdichas; nada más tocarla, se hizo un rollo y desapareció tobillos abajo.